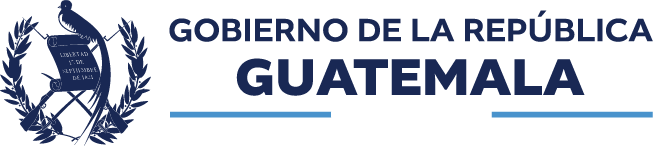Marco jurídico internacional y nacional
Esta sección presenta el marco jurídico que determina las condiciones de los entornos que favorecen o limitan el desarrollo integral de la primera infancia en Guatemala, así como las responsabilidades y competencias institucionales. Se expone la normativa legal fundamental que sustenta la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044. Para ello, es necesario mencionar la normativa internacional y nacional en materia de derechos humanos de la primera infancia que ha sido ratificada por el Estado de Guatemala.
La Declaración de Ginebra es el primer documento que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y luego, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) fue aprobada y abierta a firma, ratificación y adhesión por la resolución de la Asamblea General 44/25 del 20 de noviembre de 1989. La CDN entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 y fue ratificada por Guatemala en 1990. La CDN, no solo coloca a la niña y al niño como sujetos de derecho, sino que también como centro de interés superior. Reconoce que las niñas y niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, con derecho a expresar libremente sus opiniones. El pleno goce de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado garantizan la buena salud, la nutrición adecuada, las oportunidades de aprendizaje, la seguridad, la protección social y la atención receptiva, entre otras.
El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nº7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia (2006), reconoce que la primera infancia es portadora de todos los derechos consagrados en la CDN y que es un período esencial para la realización de estos. En el mismo instrumento, el Comité reafirma que la CDN debe aplicarse de forma holística en la primera infancia fundamentándose en los principios generales de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos (Comité de los Derechos del Niño, 2005).
En el 2015, Guatemala, junto a 193 países miembros de las Naciones Unidas, asumió oficialmente la declaración «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]) y con ello, adoptó la responsabilidad de luchar contra la pobreza, reducir la desigualdad, poner fin al hambre, garantizar una vida sana, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover la prosperidad y bienestar para todos. Los objetivos y las metas de los ODS4 se vinculan con el desarrollo integral y atención de la primera infancia: «Las niñas y los niños, además de sobrevivir, tienen derecho a prosperar, desarrollar todo su potencial y vivir en un mundo sostenible5».
Guatemala es un país que cuenta con un amplio marco legal que permite sustentar los derechos humanos de la primera infancia, la atención integral y las intervenciones esenciales del Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible6 que promueven su desarrollo integral7. La protección y la promoción del desarrollo humano están implícitos en la Constitución Política de la República de Guatemala (Asamblea Nacional Constituyente, 1985) la cual establece que el Estado debe garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De igual manera, indica que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. De forma específica, establece artículos que reconocen los derechos y obligaciones en temas específicos, tal es el caso del derecho a la educación, el derecho a la salud, a la nutrición y la alimentación, la obligación del Estado sobre salud y asistencia social y establece que todas y todos los guatemaltecos tienen derecho a una alimentación y nutrición dignas, basadas en la disponibilidad suficiente de alimentos en cantidad y calidad, dentro de un marco de condiciones socioeconómicas y políticas, que les permitan su acceso físico, económico, social y su adecuado aprovechamiento biológico.
En el 2003, se aprobó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Ley PINA) mediante el Decreto número 27-2003. Actualmente, la Ley PINA es el principal documento jurídico del Estado guatemalteco en materia de protección de niñez y adolescencia. Esta tiene el propósito fundamental de sentar las bases jurídicas requeridas para lograr el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia guatemalteca. Señala que es deber del Estado «promover y adoptar las medidas necesarias para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como garantizarle a los padres y tutores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia familiar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes» (Congreso de la República de Guatemala, 2003, Artículo 4). Además, la Ley PINA define los siguientes derechos individuales que deben ser garantizados en el marco de los principios de interés superior del niño: igualdad, integralidad personal, libertad, identidad, respeto, dignidad y petición, derecho a la familia y a la adopción, nivel de vida adecuado y salud, educación, cultura, deporte y recreación, protección de la niñez y adolescencia con discapacidad, protección contra distintas formas de violencia y explotación y protección por conflicto armado y por su condición de refugiados.
Otras leyes que se vinculan a la garantía de derechos de la primera infancia, especialmente en la incidencia del desarrollo de la niñez e implementación de la Política, a nivel local, son la Ley de Descentralización, Decreto 14-2002, y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, ambas aprobadas en el 2002. La Ley de Descentralización promueve la transferencia de responsabilidades de planificación, administración, obtención y asignación de recursos desde el Organismo Ejecutivo a los municipios, promoviendo la participación ciudadana, el fortalecimiento comunitario y el desarrollo humano. Asimismo, los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) son el medio principal de participación de los Pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo en la gestión pública con el que, además de la participación, se promueve la formulación y seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo sectoriales.
Marco político
Entre las políticas públicas a nivel nacional que tienen una vinculación importante con el desarrollo integral de la primera infancia se encuentra la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PPPINA) que tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Guatemala; en este caso, la primera infancia es reconocida como población objetivo de dicha política y enlista una serie de acciones priorizadas específicas para este grupo etario, divididas en tres sectores: 1. Embarazo y nacimiento, 2. Salud y nutrición y 3. Educación (Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2018).
Por otro lado, en el 2014, el CONADUR publicó el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, el cual establece la política nacional de desarrollo a largo plazo que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversión en el país. Este instrumento incluye la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia como una de las políticas base para el desarrollo del Eje 2 Bienestar para la Gente y el Eje 5 Estado como Garante de los Derechos Humanos. Entre las prioridades, el K’atun incluye contenidos directamente relacionados con la primera infancia, tales como: protección social, seguridad alimentaria y nutricional de niñas y niños menores de 5 años, reducción de mortalidad materna, infantil y de la niñez, universalización de la salud sexual y reproductiva, acceso de niñas, niños y adolescentes a todos los niveles del sistema educativo, incluido el inicial y el preprimario, promoción de la cultura, entre otros.
Asimismo, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) aprobada en 2022 es un esfuerzo de integración y cohesión de todas las iniciativas en seguridad alimentaria y nutricional que proporciona un marco estratégico coordinado y articulado, entre el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, que permiten contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, entendida, según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto Número 32-2005) como «el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa». Los objetivos de la POLSAN tienen una fuerte vinculación con la PPDIPI, especialmente en mejorar el estado nutricional de la población en general, con énfasis en grupos que padecen malnutrición y los que se encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
Por otra parte, la Política de Desarrollo Social y Población (PDSP), aprobada en el 2002, se correlaciona con la PPDIPI ya que esta es una política a favor del respeto a la vida humana y al desarrollo nacional centrado en la persona, la familia y la comunidad. La PDSP «es un conjunto de medidas del Organismo Ejecutivo, con el fin de crear y promover las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad de acuerdo con la dinámica y características propias de la población guatemalteca presente y futura» (SEGEPLAN, 2002).
Existen otras políticas públicas a nivel nacional que tienen una relación estrecha con la primera infancia, su desarrollo y garantía de derechos humanos. La Política Educativa y la Política de Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad buscan incrementar la cobertura en todos los niveles educativos garantizando el acceso, permanencia, egreso efectivo de la niñez y la juventud, favoreciendo la inclusión, en el marco de la interculturalidad. Por otro lado, la Política Pública contra la Violencia Sexual contempla, entre otras, la protección de los derechos de la niñez, dentro de los cuales incluye la protección contra las distintas formas de violencia, entre ellas, el abuso sexual. Asimismo, la Política Nacional en Discapacidad, incluye acciones tanto para la prevención de discapacidad, como para la garantía de derechos humanos para niñas, niños y mujeres embarazadas con discapacidad.
Al favorecer el acceso de las mujeres a los recursos, su participación en círculos de decisión y en estructuras de intermediación, como lo promueve la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023, se beneficia a la primera infancia. Para finalizar, se enlistan otras políticas públicas que, al abordarse las acciones estratégicas de estos instrumentos, inciden en la primera infancia: Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo y Política Pública respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS- y a la respuesta a la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA-.
Marco conceptual
La primera infancia es definida por el Comité de los Derechos del Niño como el período comprendido desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Para esta Política, la primera infancia se refiere a todas las niñas y todos los niños desde la concepción hasta los 6 años de edad. El Comité señala que las definiciones de primera infancia varían entre países y regiones, según las tradiciones locales y la organización de los sistemas educativos. Asimismo, puntualiza que las niñas y los niños en primera infancia son beneficiarios de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tienen derecho a medidas especiales de protección y, de conformidad de sus capacidades de evolución, al ejercicio progresivo de sus derechos; teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.
En el 2016, The Lancet publicó la tercera serie sobre el desarrollo en la primera infancia: “Apoyando el desarrollo en la primera infancia: de la ciencia a la aplicación a gran escala”, en la que reúne las ultimas evidencias del desarrollo infantil temprano y su vínculo con disciplinas como la neurociencia, psicología, pediatría, biología, salud mental y economía. Esta serie incluyó las investigaciones del desarrollo humano que muestran que las adaptaciones epigenéticas, inmunológicas, fisiológicas y psicológicas al entorno ocurren desde la concepción y que estas adaptaciones influyen en el desarrollo a lo largo del curso de vida.9
El desarrollo infantil inicia en el momento de la concepción y el desarrollo del cerebro depende de una buena alimentación y de cierto tipo de experiencias. Muchas de estas, las proporcionan las familias de las hijas e hijos pequeños y la influencia de algunos de estos factores inicia incluso previo a la concepción. A partir del nacimiento, y especialmente durante los primeros mil días, ocurre una serie de procesos complejos a nivel cerebral, generándose nuevas conexiones que serán fundamentales a lo largo de la vida (OPS Guatemala, 2017).
Un mal comienzo en la vida limita las habilidades de las niñas y niños, las consecuencias afectan a las generaciones presentes, así como a las futuras. La serie de The Lancet muestra que el retraso en el crecimiento en los primeros dos años de las niñas y niños tiene efectos nocivos en el desarrollo integral y sobre la salud en la adultez, incluyendo enfermedades crónicas, baja escolaridad y perpetuación de la pobreza. Esta misma serie, discurre las vías de acción para garantizar que cada niña y niño pueda ejercer su derecho al desarrollo y alcanzar su pleno potencial humano (OPS Guatemala, 2017).
La primera infancia necesita un cuidado cariñoso y sensible, es decir: «condiciones que promuevan la salud, la nutrición, la protección, la seguridad, la prestación de una atención receptiva y las oportunidades para el aprendizaje temprano». El Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible gira en torno de las niñas, los niños, sus familias, otros cuidadores primarios y los lugares donde interactúan. Ofrece una hoja de ruta para la acción, se fundamenta en evidencia de vanguardia sobre cómo se desarrollan las niñas y los niños en la primera infancia y cómo las políticas e intervenciones pueden mejorar el desarrollo.
En esa línea, de acuerdo con Cunill-Grau, Fernández y Thezá (2014), resulta cada vez más relevante la articulación intersectorial como consecuencia de una mejor abstracción de los factores multidimensionales que inciden en los asuntos como la pobreza y la exclusión y que requieren de políticas que den respuesta desde un enfoque de derechos en el marco de los sistemas de protección integral de la niñez y la adolescencia y los sistemas de protección social11. Esta condición tiene su base en un fundamento político de la intersectorialidad, que asume que todas las políticas públicas deben ser planeadas e implementadas desde esta perspectiva para lograr mejorar las condiciones de vida de individuos, familias y comunidades (Cunill-Grau, Nuria, 2005).
Cunill, Grau, et al. (2014) señalan que los sistemas de protección social se desarrollan en el contexto de aparatos gubernamentales que usualmente se comportan como compartimientos independientes y con estructuras jerárquicas y burocráticas. En consecuencia, la efectividad de los sistemas antes mencionados requiere de una gestión intersectorial que debe ser asumida más allá de una coordinación o agregación de sectores del Estado y de la sociedad civil (Cunill- Grau, Fernandez, & Theza, 2014)(Cunill-Grau, Nuria, 2005).
La acción intersectorial requiere de dos condiciones: 1. De una adecuada coordinación, referida como «las relaciones de encuentro, cooperación, convergencia o colaboración entre sectores» y 2. De una profunda integración entendida como «situaciones de imbricación o vinculación más intensa, estructurada y duradera (siempre sin desgajamiento, deconstrucción o desintegración de las políticas sectoriales». 12 Según Cunill, Grau (2005) y Fantova (2014), existen tres elementos básicos de la intersectorialidad:
Mancomunidad: este concepto se comprende como la forma o los mecanismos mediante los cuales los actores y sectores entran en una relación intersectorial en la cual se comparten recursos, responsabilidades y acciones para la búsqueda de alternativas que promuevan la construcción de soluciones a problemas que son de interés de varios actores. Este concepto en sí representa el principio del trabajo en red y de la conformación de sistemas abiertos en donde varios actores participan, comparten y aprenden. Adicional a los servicios sectoriales que se ofrecen de forma independiente y fragmentada, los sistemas intersectoriales en primera infancia se han venido utilizando con éxito en un número creciente de países, dada la necesidad de proporcionar servicios para el desarrollo integral de las niñas y niños en sus primeros años.
Integración: este elemento de la intersectorialidad hace referencia a la imbricación o vinculación administrativa de actores para el desarrollo conjunto de procesos, conceptos y normas. De acuerdo con Vargas-Barón (2015), la integración es un proceso más complejo que deriva de las relaciones intersectoriales. Los servicios integrados de primera infancia buscan unir recursos y personal de varios sectores en un solo programa administrado por una unidad administrativa. Esta integración asegura una sinergia que garantiza servicios con un enfoque holístico, continuos y apropiados culturalmente. Estos servicios se pueden configurar de distintas formas (Vargas-Barón, 2015).
Inclusividad: se define como la presencia de la acción intersectorial a lo largo de todo el ciclo de política pública, desde el análisis situacional, el diseño o planeación, la implementación, el monitoreo y la evaluación.
Como se incluye en el Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible, «el desarrollo en la primera infancia es crucial para el desarrollo humano; a su vez, el desarrollo humano es motivo de interés para toda la sociedad. Ya que sus efectos son tan amplios, es evidente que ningún sector puede ser el único responsable de ello. El sector de la salud tiene muchos puntos de contacto con las embarazadas, las familias y los cuidadores de las niñas y los niños pequeños, pero necesita el respaldo de acciones de otros sectores, como los de nutrición, educación, protección social, bienestar de la infancia, agricultura, trabajo, agua y saneamiento, con una perspectiva del gobierno en su conjunto. También resulta esencial la participación de todos los actores involucrados, que debe incluir a cuidadores y familias, comunidades y municipios, prestadores de servicios y gerentes sectoriales, líderes políticos y sociedad civil, donantes y el sector privado» (Organización Panamericana de la Salud, 2021).