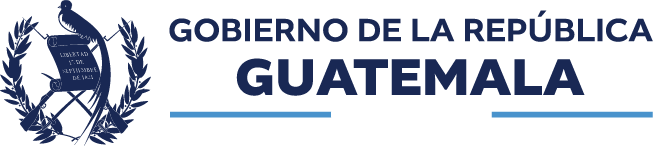El mayor avance de la Convención de los Derechos del Niño fue el cambio de visión de la situación irregular, en donde niñas, niños y adolescentes eran atendidos por el Estado por un sistema de protección tutelar, teniendo una visión de las niñas y los niños desde el déficit. Este cambio de visión implicó realizar una transición hacia un nuevo paradigma que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y, lo hace con una visión holística e integral de los derechos (OEA, 2017). En este contexto, es un deber ético y político de los Estados avanzar en el diseño de políticas para garantizar los derechos y el desarrollo integral de las niñas y los niños durante sus primeros años de vida.
Además de este enfoque garantista, hoy se cuenta con un acervo importante de evidencia científica que respalda la importancia de la atención de la primera infancia para el presente de las niñas y los niños y de su contribución al desarrollo social y económico de las naciones. La primera infancia es un período del desarrollo humano en el cual se abre una oportunidad única para construir las bases de las habilidades cognitivas, sociales y físicas para que las personas consigan el éxito en la escuela, la salud, la profesión, el trabajo y en la vida. Lo anterior, se traduce en capital humano altamente calificado, el cual influye directamente en la economía, salud y resultados sociales de los propios individuos, sus familias, la sociedad y el desarrollo del país (The Heckman Equation, 2013). El análisis de la investigación efectuada por el profesor Heckman muestra que la inversión en el desarrollo de la primera infancia tiene un retorno de inversión del 13% por niño/a por año (García, Heckman, Leaf, & Prados, 2017).
Una de las alternativas de solución identificadas es promover las prácticas adecuadas de cuidado y de crianza en cuidadores primarios, familia extendida y de la comunidad. Para ello, es necesario aumentar el nivel educativo de los adultos, sus conocimientos y habilidades sobre estas prácticas de cuidado y crianza de la primera infancia. Las experiencias que se tienen al inicio de la vida moldean la arquitectura del cerebro en desarrollo, así como el desarrollo social, emocional y cognitivo. Dichas experiencias dependen, en gran medida, de las relaciones que tienen las niñas y los niños con los adultos (mamás, papás, familiares, cuidadores, maestros, personal de salud, etc.) y con otros niños (Organización Panamericana de la Salud, 2021).
Múltiples estudios confirman que la paternidad responsable, activa y positiva tiene impactos profundos y que perdura a lo largo de toda la vida de las hijas e hijos. Esta se refleja en: mejor autoestima, mayores habilidades sociales, mejor desempeño escolar, mayor bienestar psicológico y mayor probabilidad de constituirse también en un padre comprometido. La paternidad involucrada y equitativa favorece la crianza respetuosa. La paternidad es para los hombres una puerta de entrada a la prevención del maltrato infantil y de la violencia contra las mujeres (Aguayo, 2017).
La evidencia ha demostrado que intervenciones dirigidas a la primera infancia traen importantes beneficios en el desarrollo de las niñas y niños desde el momento de su gestación y contribuyen a reducir los riesgos que afectan negativamente su salud física y mental. Estas intervenciones están orientadas a garantizar la buena salud, una nutrición adecuada, un cuidado responsable, oportunidades para el aprendizaje temprano y la seguridad y la protección.
En el 2017, como producto del esfuerzo colaborativo entre el Gobierno de Guatemala y organizaciones multilaterales, se publicó la traducción al español de la serie Lancet sobre desarrollo infantil «Apoyando el Desarrollo en la Primera Infancia: de la Ciencia a la Aplicación a Gran Escala». Estas series presentan, desde la evidencia científica, las contribuciones que tienen la atención a la primera infancia en el desarrollo del capital humano y su relación con los progresos de los compromisos mundiales. Pero también, desde los argumentos económicos, plantean los costos de la inacción de no atender a la primera infancia de forma oportuna, en la medida en que el rezago en su desarrollo no solo perjudica el futuro de estas niñas y niños sino también las sociedades en las que habitan. En este contexto, en el marco de la Primera Cumbre sobre el Capital Humano: invertir en la primera infancia para aumentar el crecimiento y la productividad, organizada por el Banco Mundial en el 2016, el Estado de Guatemala manifestó su intención de aumentar la inversión en servicios para el desarrollo en la primera infancia y reducir la desnutrición crónica.
En el 2017, se firmó la Declaración del Foro Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en América Latina y El Caribe, como una iniciativa que busca orientar los esfuerzos y reformas de los países en el fortalecimiento y la sostenibilidad de las políticas públicas dirigidas al cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 6 años, en aras de avanzar en la construcción de sociedades más justas, equitativas e incluyentes en los países y en la región. Los países signatarios de la Declaración, incluido Guatemala, acordaron 4 puntos:
Consolidar políticas o planes nacionales que adopten una visión de las niñas y los niños como sujetos de derecho y su desarrollo integral como propósito;
Fortalecer la gestión para una atención integral de calidad, pertinente y oportuna, dirigida a la primera infancia en los entornos donde transcurre su vida;
Generar procesos participativos para la definición de metas o indicadores de desarrollo integral en la primera infancia desde un enfoque de derechos; y,
Construir y consolidar una coalición sociopolítica que impulse la prioridad del desarrollo integral en la primera infancia, tanto a nivel de las políticas públicas como del compromiso de los ciudadanos (The Dialogue: Leadership for the Americas, 2021).
En el marco de esta Agenda, en el 2019, con el apoyo de Empresarios por la Educación, se publicó el «Informe de Progreso de Políticas de Primera Infancia» de Guatemala, el cual plantea una serie de desafíos que se resumen a continuación: En el Acuerdo 1, Intersectorialidad y Financiamiento, se observa la falta de cohesión institucional de la política de primera infancia, así como las dificultades de identificar con claridad el gasto público dirigido a este grupo etario y su insuficiencia para alcanzar los objetivos en salud y educación. En el Acuerdo 2, Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil, se reconoce la existencia de una institucionalidad, tanto pública como privada, que atiende a la primera infancia en salud, educación, nutrición y protección. Sin embargo, el informe llama la atención sobre coberturas insuficientes y la poca coordinación entre sectores e instituciones. Adicionalmente, se subraya la importancia de contar con estándares de calidad que aseguren una atención pertinente para las niñas, niños y sus familias. En el Acuerdo 3, Medición del Desarrollo Infantil, destaca los desafíos que tiene el país en sistemas de información que den a conocer sobre el progreso de la política y de las niñas y niños. Y, por último, en el Acuerdo 4, Colaboración y Alianzas, observan sobre un diálogo incipiente de las organizaciones de la sociedad civil con las instituciones del Gobierno, que más allá de un diálogo inicial, no permite una integración de fondo que contribuya con el fortalecimiento de la política (Diálogo Interamericano y Empresarios por la Educación, 2019).
Los desafíos expuestos anteriormente, van en línea con las problemáticas identificadas por la Mesa Temática de la Primera Infancia. Si bien existen importantes avances, aún se observan niveles críticos de desnutrición crónica e importantes retos para garantizar el acceso a servicios de prevención y promoción de la salud, así como a educación inicial y preprimaria y programas de protección social. Estos desafíos se hacen aún más evidentes y complejos en zonas rurales y en comunidades remotas. Una de las barreras importantes en el acceso y la calidad de los servicios, tiene que ver con los deficientes espacios de participación de las niñas, los niños, las familias y las organizaciones no gubernamentales, quienes no solo pueden aportar al mejoramiento de la política sino también con la transformación de imaginarios sociales de una mirada deficitaria de la primera infancia, hacia un reconocimiento de ellos como sujetos de derechos.
La existencia de la Mesa Temática de la Primera Infancia representa un gran avance hacia el reconocimiento de la necesidad de contar con mecanismos de coordinación intersectorial para la garantía de derechos desde un enfoque integral. Sin embargo, estos ámbitos de coordinación y mancomunidad requieren ser fortalecidos tanto en el nivel nacional como local, con el fin de comenzar a avanzar en la integración conceptual, normativa y operativa de políticas y programas dirigidos a niñas y niños, familias, mujeres gestantes y lactantes. El desafío central, desde un enfoque de Inclusividad, es contar con una política que logre asegurar una efectiva coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional que integre acciones a lo largo del ciclo de la política pública, desde el análisis de necesidades, la planificación estratégica institucional, la asignación de recursos, la planeación programática y presupuestal, la implementación y el monitoreo y la evaluación.
Considerando que las niñas y los niños son sujetos de derechos, la visión holística del desarrollo integral, la evidencia científica, los desafíos antes mencionados y la voz recogida de las niñas, niños y sus familias, el Gobierno de Guatemala presenta en este documento la Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2024-2044 que, en su actualización, pone en el centro de su propósito a las niñas, los niños y sus familias, así como a las mujeres gestantes y lactantes a través del reconocimiento de la acción intersectorial e interinstitucional como el pilar central para la garantía de derechos y de la atención integral.
Se consideró conveniente que la temporalidad de la Política sea de 20 años, teniendo resultados a corto, mediano y largo plazo, y realizando evaluaciones periódicas. El período 2024 – 2044 se determinó mediante el análisis participativo por integrantes de la MTPI, así como con el acompañamiento técnico y la “Guía para Formulación de Políticas Públicas” versión actualizada 2017 de SEGEPLAN que indica que las políticas públicas son instrumentos de planificación y gestión, que tienen un abordaje de largo plazo, para que permitan incidir en alguna potencialidad del país o en los problemas complejos y estructurales de la población en general, un segmento o sector de la misma, e involucrar aspectos institucionales.
La temporalidad de 20 años responde a varios argumentos técnicos y políticos. Primero, se determinó con base en lo establecido en el Marco Estratégico de la Política, así como los instrumentos de planificación de largo plazo como el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 y los ODS (2030). Segundo, en la construcción de alternativas de solución, se identificó que el problema central requiere de intervenciones sostenidas y de largo plazo para dar solución al mismo. Tercero, se consideró el proceso de ejecución de las acciones de la Política, pues para lograr alcanzar las metas y resultados de implementación de la misma, los planes, programas o proyectos deben planificar y programar en la planificación estratégica institucional, la planificación operativa multianual y la planificación operativa anual, la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos. Cuarto, el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 constituye la política nacional de desarrollo de largo plazo que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones; es decir, el ciclo de gestión del desarrollo. Quinto, se debe reconocer que la ausencia de planes a largo plazo ha limitado las expectativas de construcción de modelos alternativos o complementarios de desarrollo, con los cuales es posible visualizar los beneficios y rendimientos de la planificación y la gestión gubernamental a partir de la formulación de políticas públicas de largo aliento. Sexto y último, se consideró imperativo tomar en cuenta los «tiempos políticos», es decir, que se incluya en la planificación estratégica los periodos de Gobierno, para que, en un tiempo realista y alcanzable, la Política se coloque en la agenda pública, se posicione y se mantenga, que se interiorice en la ciudadanía y, por ende, se obtengan los resultados deseados con una política sostenible.