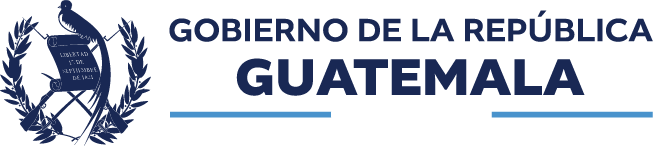En Guatemala, la niñez durante la primera infancia no logra alcanzar su potencial de desarrollo integral en todas sus dimensiones, es decir, el desarrollo sensorial, cognitivo, físico, motor, del lenguaje, socioemocional y espiritual que le permita llevar una vida sana, productiva y digna. A pesar de que las niñas, niños y adolescentes representan una proporción significativa de la población (37.9% del total de la población en 2022), la inversión pública en niñez y adolescencia en el 2021 fue del 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), esto se traduce en Q9.10 al día por cada niña, niño y adolescente16.
La evidencia internacional muestra que la pobreza, al igual que la desnutrición crónica, crean condiciones que limitan la estimulación y el desarrollo del cerebro, y por tanto la capacidad de la niña o niño de alcanzar su potencial de desarrollo; por ejemplo, el 43% de los niños menores de 5 años de países de ingresos medios y bajos tiene un riesgo elevado de no lograr su potencial de desarrollo17. Para tener una mejor comprensión de la situación de la primera infancia en Guatemala, se realizó una revisión de los factores que influyen en su desarrollo integral, iniciando por las causas estructurales para culminar con las causas inmediatas, las que ocurren en los entornos más cercanos a las niñas y los niños.
Se estima que el 68.2% de los hogares con menores de 18 años, viven en pobreza y de estos, 29.1% en pobreza extrema. La mayoría de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en un hogar pobre (84.9%), en contraposición con un 56.3% de niñez y adolescencia no indígena. La situación se agrava al compararse por pobreza extrema, los hogares donde habitan niñas, niños y adolescentes indígenas en pobreza extrema es del 45.4%, en comparación con un 17.2% de hogares no indígenas. Lo anterior, se traduce en una situación de desventaja económica y social en la que inician las vidas de las niñas y los niños indígenas18,19. Aunque Guatemala está catalogada como un país de renta media, posee un coeficiente de Gini de 0.531, lo que lo posiciona como uno de los países con más desigualdad en América Latina, con grandes diferencias entre el quintil más alto y más bajo (Instituto Nacional de Estadística, 2015).
Al evaluar la pobreza multidimensional infantil y adolescente en Guatemala se puede inferir que 6 de cada 10 hogares en los que habitan las niñas, niños y adolescentes, viven en situación de pobreza no solo monetaria sino también, en privación de al menos dos de seis dimensiones de derechos20. Adicionalmente, el 20.5% de los hogares con población de 0 a 17 años viven en pobreza extrema multidimensional, es decir, que afrontan al menos tres de las seis privaciones de derechos y, a la vez, viven en situación de pobreza extrema según la medición monetaria del INE21.
La pobreza está asociada con bajos niveles de educación materna, mayor prevalencia de depresión y estrés psicosocial durante la gestación y descuidos en la crianza de los hijos e hijas, lo que resulta en falta de cuidado, prácticas alimentarias subóptimas e inadecuada estimulación de las niñas y los niños. Por otra parte, una alimentación deficiente acompañada de frecuentes infecciones lleva al retraso del crecimiento físico, alteraciones del desarrollo cognoscitivo y del sistema inmunológico, dando como resultado alteraciones en el aprendizaje, bajo nivel de escolaridad, morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades transmisibles y no transmisibles y a largo plazo, una reducción de los ingresos y el bienestar.
La Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN) constituye una causa subyacente de la malnutrición (desnutrición, sobrepeso, obesidad y deficiencias de micronutrientes) y, ésta última, del desarrollo infantil. Para el período de mayo a agosto 2021, el 20% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria aguda en el país, según la Clasificación Integrada para la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF)23. La situación de inseguridad alimentaria y nutricional compromete el estado nutricional de niñas, niños y adultos en el hogar.
En el país, solo el 63.1% de niñas y niños reciben lactancia materna dentro de la primera hora de nacidos, el 53.2% reciben lactancia materna exclusiva entre los 0 a 6 meses de edad y la duración promedio de la lactancia materna exclusiva es de 2.8 meses. El 55.7% de las niñas y niños entre los 6 a 23 meses que son amamantados reciben cuatro o más grupos de alimentos y el 71.2% de la niñez no amamantada, en este mismo rango de edad, reciben una frecuencia mínima de comida 24 . En buena parte, las prácticas inadecuadas de alimentación complementaria, aunadas con otros factores de riesgo, podrían explicar la alta prevalencia de detención del crecimiento en la niñez menor de 2 años (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017).
La malnutrición de la madre y el niño en cualquiera de sus formas (bajo peso al nacer, retraso del crecimiento, desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad o deficiencia de micronutrientes), es una condición que afecta negativamente el crecimiento y desarrollo infantil temprano y la transmisión intergeneracional de la malnutrición y de las alteraciones del desarrollo. El bajo peso al nacer es del 14%. Guatemala, es el país con la prevalencia más alta de desnutrición crónica en la región de las Américas y se encuentra entre los diez países con prevalencias más altas a nivel mundial25. Los resultados de las Encuestas de Salud Materno Infantil muestran que entre 1995 y 2015, la prevalencia de desnutrición crónica se ha reducido a un ritmo de 0.5 puntos porcentuales por año, es decir de 55.2% (ENSMI 1995) a 46.5% (ENSMI 2014-2015). La desnutrición crónica infantil afecta más a la población que reside en el área rural (53%), a la población indígena (61.2%) y a la población en el quintil más bajo de ingreso (70%) (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017).
La prevalencia de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años es de 0.7%, del otro lado de la escala está la prevalencia de sobrepeso en niñez menor de 5 años, la cual es de 4.7%. Si bien se encuentra por debajo de la prevalencia mundial (5.7%), la OMS la considera una prevalencia media. En Guatemala, el sobrepeso en niñas y niños menores de 5 años debe ser considerado un problema de salud pública, tomando en cuenta que el 50.7% de los hombres y el 59.2% de las mujeres sufren de sobrepeso, lo cual demuestra las inadecuadas prácticas alimentarias que tiene la población (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017).
El 25.3% de las mujeres guatemaltecas tienen una talla inferior a los 145 centímetros, situación que incrementa su riesgo reproductivo. Las mujeres indígenas (37.3%), las que viven en el área rural (30.7%) y las que viven en el quintil más bajo de ingreso (41.7%) son los grupos de población con mayor prevalencia de baja talla. Otro tipo de malnutrición lo constituyen las deficiencias de micronutrientes, lo cual afecta también el desarrollo de la primera infancia. Diferentes estudios han demostrado el efecto negativo de la anemia durante la gestación y la niñez sobre el desarrollo cognitivo. En la ENSMI 2014-2015 se reportó una prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 5 años del 32.4%. Los más afectados de este grupo fueron niñas y niños de 6 a 8 meses (71.2%) y los de 9 a 11 meses (70%). La situación de la anemia en mujeres en edad fértil es un poco distinta, afecta al 14.5% de las mujeres no embarazadas y al 24.2% de las embarazadas.
Otra de las causas inmediatas identificadas, que influye de forma directa en el desarrollo integral de la primera infancia es la alta morbi-mortalidad materno infantil. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Guatemala fue de 113 en el 2018, siendo más alta en la población indígena (288) que en la no indígena (155) (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2020).
De acuerdo con la ENSMI 2014-2015, el 91.3% de mujeres entre 15-49 años recibió atención prenatal por un proveedor calificado. En el grupo de 15 a 19 años la proporción es del 90.7%. El 65.5% de mujeres de 15 a 49 años recibió atención durante el parto por personal de salud calificado. Aunque dicha proporción es mayor para adolescentes entre 15 y 19 años (67.9%), la cobertura aún resulta escasa, dada la necesidad de una mayor atención calificada por la edad de la gestante. Las diferencias en la atención del parto son notables según el Pueblo de pertenencia: 50% de las mujeres indígenas fueron atendidas por personal calificado, mientras que para la población no indígena esta cifra fue de 82% (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017).
Según el monitoreo del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) con base en datos del RENAP, en el 2021 se registraron 72,077 nacimientos en niñas y adolescentes (menores de 19 años). El 97% de estos nacimientos corresponden a adolescentes entre 15 a 19 años y el 2.8% (2,041 nacimientos) a niñas entre 10 y 14 años26. Las repercusiones de embarazos no deseados y generalmente, bajo condiciones de violencia, repercuten en la salud integral de las niñas y adolescentes, así como también en sus hijos e hijas. Como se establece en el informe de la ENSMI 2014-2015, la maternidad temprana reduce las oportunidades educativas y laborales de las niñas y adolescentes, asimismo, está asociada con mayores tasas de fecundidad y pobreza.
La vacunación constituye una de las acciones más costo-efectivas de la salud pública. Las vacunas básicas hacen referencia al esquema de vacunación nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) utilizado en el 2010, más la vacuna de la Hepatitis B, la del Rotavirus y la vacuna contra el Neumococo. Para el nivel nacional, en el período 2014-15, el 59% de las niñas y niños de 12 a 23 meses recibieron todas las vacunas básicas, el 46.8% en la región Suroccidente, el 52.5% en la región Norte y el 57% en la región Noroccidente. En cuanto a la mortalidad neonatal e infantil, por cada mil niñas y niños nacidos vivos, 18 mueren antes de cumplir el primer mes de vida, 30 mueren antes de su primer año y 39 antes de cumplir cinco años. (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017)
Durante la niñez, las enfermedades más prevalentes son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). De acuerdo con la ENSMI 2014- 2015, el 10.6% de niñas y niños menores de 5 años presentaban síntomas de IRA al momento de la encuesta. Para el caso de las ETA, de acuerdo con los resultados del mismo informe, el 19.2% de la población menor de 5 años, presentó diarrea en las últimas dos semanas a la encuesta. Otra enfermedad recurrente durante la primera infancia es el parasitismo intestinal; según la misma fuente, a nivel nacional el 42.3% de niñas y niños menores de 59 meses de edad había recibido medicamento desparasitante en los últimos 6 meses, a diferencia de un 34.8% en la región Noroccidente, 39.9% en la Suroccidente y un 41.1% en la Norte. (MSPAS, INE, SEGEPLAN, 2017)
En cuanto al acceso que tienen las niñas y los niños de primera infancia a oportunidades de aprendizaje, se puede observar que, en Guatemala, el sistema educativo evidencia la necesidad de incrementar la cobertura, bajar los índices de analfabetismo, deserción, repitencia y subir el nivel de escolaridad. Para el 2020, la tasa neta de cobertura en el nivel inicial fue de 1.1% a nivel nacional. En el mismo año, habían 597,195 niñas y niños inscritos en preprimaria con una cobertura de 60.8% a nivel nacional, los cuales representan un 13.8% del total de niñas, niños y adolescentes matriculados en los distintos niveles educativos. (Ministerio de Educación, 2022)
La cobertura de educación en niñez con discapacidad representa un desafío para el país. Según la ENDIS 2016, el 76% de las niñas y niños entre 5 y 18 años con algún tipo de discapacidad asisten a la escuela, siendo dicho porcentaje mayor en el área urbana (90%) que en el área rural (61%). Al desagregar los datos por sexo, se observa que la asistencia escolar es menor entre las niñas con discapacidad (69%) en comparación a los niños con discapacidad (82%) y niñas sin discapacidad (84%). La niñez con limitaciones significativas en el funcionamiento físico o cognitivo tienen menor probabilidad de ser inscritos en la escuela (Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, 2016).
El cuidado cariñoso y sensible también implica servicios e intervenciones que les brinden seguridad y protección a las niñas y niños durante la primera infancia. Una, de entre muchas intervenciones, es la inscripción en el registro de nacimiento, mediante la cual, las niñas y los niños se convierten en ciudadanos y son susceptibles de recibir la protección legal fundamental por parte del Estado. El promedio mensual de registros en el 2019 fue de 33,679 recién nacidos; en el año 2020 este promedio bajó a 27,928. Es decir, se estima que más de 69,000 niñas y niños no fueron registrados durante el año de la pandemia por Covid-19. Sin este derecho, niñas y niños no podrán beneficiarse de otros derechos fundamentales para su desarrollo y pueden ser víctimas de trata de personas27.
El desarrollo integral de la primera infancia y la protección de sus derechos humanos inicia en su entorno más inmediato, el entorno familiar, si en este se cuentan con las condiciones necesarias. Existen distintos factores de riesgo que exponen a la primera infancia a situaciones de vulnerabilidad, tales como el maltrato infantil, la discriminación, niñas y niños en situación de orfandad, hijas e hijos de niñas y adolescentes, entre otros. Las niñas y niños en su primera infancia pueden sufrir distintas formas de discriminación, empezando por la posición de riesgo en que se encuentran por su relativa impotencia y dependencia de otros, especialmente de los adultos, para su supervivencia, desarrollo y demás derechos. Tal y como lo insiste el Comité de los Derechos del Niño en la Observación Nº7 «Realización de los derechos del niño en la primera infancia», la discriminación puede residir en una nutrición inadecuada, insuficiente atención y cuidado, menores oportunidades de aprendizaje, así como por encontrarse afectados por el VIH/SIDA, discapacidad, por su origen étnico, situación socioeconómica, entre otros (Comité de los Derechos del Niño, 2005).
Pese a que el vínculo materno-infantil o entre el cuidador-niño/a es esencial para un desarrollo infantil positivo, muchas de estas parejas no logran establecer este vínculo afectivo, ya sea porque la madre o el cuidador tienen un problema físico, de salud o una discapacidad intelectual, es dependiente del alcohol o de las drogas, o niñas y niños que por otros motivos están separados de sus madres, padres y/o familiares (migrantes, refugiados, situaciones de crisis social) o viven en arreglos de cuidado de custodia (por ejemplo, hogares de acogimiento temporal).
Dentro de las prácticas de cuidado y crianza en las familias guatemaltecas, se observa que existe una buena proporción de personas que aprueban el castigo físico como un mecanismo para corregir a las niñas, niños y adolescentes. En un estudio elaborado a finales del 2019 en 52 comunidades de los departamentos de Sololá, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos, el 46.3% de los adultos consideran que las niñas, niños y adolescentes que se “portan mal muchas veces” o “son rebeldes” deben enviarse a hogares temporales de protección como una forma de castigo y el 87.7% de los adultos, opinan que hay personas en su comunidad que “corrigen” a sus hijos por medio de castigos muy frecuentes, utilizando cincho, chicote, vara, golpes o gritos. En el mismo estudio, casi la mitad de niñas y niños entre 7 y 12 años de edad que fueron entrevistados (45.5%) expresó, a través de dibujos, que viven en un ambiente amenazante, es decir, en situaciones de violencia física, verbal y/o sexual (UNICEF, 2020).
De acuerdo a los exámenes realizados durante el 2021 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) del total de lesiones compatibles con maltrato (3,610), el 6.6% se dieron en niñas y niños menores de 5 años. En el mismo año, la Procuraduría General de la Nación (PGN), llevó a cabo el rescate de 2,269 niñas, niños y adolescentes, el 37% del total eran niñas y niños menores de 6 años. De los rescates de niñez en primera infancia por la amenaza o vulneración en sus derechos humanos, el 47% fueron rescatados por maltrato, 21.7% por exposición a peligro y 5.3% por situación de abandono. Además, llama la atención que, de las niñas, niños y adolescentes que fueron rescatados por abandono, el 57% era niñez en primera infancia.
Acerca del cuidado y crianza de niñas y niños de primera infancia en entornos institucionales, el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones Finales sobre los Informes Periódicos Quinto y Sexto Combinados de Guatemala, expresó su preocupación por las condiciones de vida y los malos tratos que padecen niños y niñas en centros gubernamentales de protección, así como las denuncias de casos de trata y violencia en contra de la niñez y adolescencia, especialmente en los que presentan algún tipo de discapacidad. El Comité, entonces, instó al Estado a adoptar una estrategia integral para poner fin a toda clase de abuso contra los niños y niñas en entornos institucionales, así como dar prioridad a la investigación de todos los casos de violencia, garantizando la identificación y la destitución inmediata de los miembros del personal responsables de actos de violencia y malos tratos (Comité de los Derechos del Niño, 2018).
Se puede observar con cierta frecuencia que la primera infancia es percibida como un período en que las niñas y los niños requieren cuidados básicos como alimento, abrigo, sueño, entre otros y no como personas con derechos propios. Generalmente, en el imaginario social de los adultos, e incluso de niñas y niños mayores, son concebidos como «seres humanos inmaduros que se les encamina hacia la condición de adultos maduros» (Comité de los Derechos del Niño, 2005). Esta concepción, representa un riesgo para las niñas y los niños de primera infancia y el desarrollo integral, ya que su importancia radica en su vida como futuro adulto y no en su bienestar en el presente (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales [ICEFI], 2015).
Para el proceso de actualización de la Política se realizaron distintas consultas a niñas y niños, madres de familia, organizaciones de niñez y adolescencia, sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales. Participaron 71 niñas y niños, 76% se encontraban entre las edades de 4 a 6 años y 24% de 7 a 10 años. Un 38% de la niñez consultada reside en el área rural y 62% en el área urbana. Asimismo, 38% de las niñas y niños consultados habita en la ciudad de Guatemala, 27% en una comunidad K’iche’ de Totonicapán, 20% en una comunidad Achí de Baja Verapaz y el 15% en una comunidad Kaqchikel de Chimaltenango. Para efectuar las consultas a la niñez, se utilizó una metodología lúdica según cada grupo etario. Además, se consultó a madres de familia por medio de grupos focales y otras técnicas de recopilación.
A continuación, se describen algunos de los resultados más relevantes de las consultas a niñas y niños:
Respecto al derecho a la educación, las niñas y niños que asistían a un centro educativo opinaron que les gusta su escuela y que se sienten felices en ella. De la niñez consultada que habita en el área rural, sólo el 52% asiste a un centro educativo, mientras que toda la niñez consultada en el área urbana asiste a un centro educativo. La percepción de las madres de familia es distinta, ya que refirieron que el tiempo que pasan las niñas y niños en los centros educativos es insuficiente y que existe una fuerte carga de tareas que no son comprendidas para sus hijas e hijos. Además, se mencionó la necesidad de contar con más maestras(os) en los centros educativos debido que algunas(os) imparten varios grados, limitando la calidad de la educación que se recibe. También se refirió que se verifiquen las capacidades y cualidades de los profesionales en educación para enseñar.
El 93% de las niñas y niños de 4 a 6 años refirieron ejercer su derecho al juego. En el área rural, el 53% mencionó que su mamá o papá juegan con ellos. En cuanto al acceso a espacios recreativos se observó que en el área rural 64% de la niñez carece de parques o canchas donde jugar, es decir, juegan en su casa o en la calle, mientras que en el área urbana todos contaban con dichos espacios. Las madres afirmaron que les gustaría contar con un área de juegos en sus comunidades, un espacio que puedan frecuentar con sus hijas e hijos para recrearse y divertirse. Este lugar debería de contar con juegos para diferentes edades donde las y los niños más pequeños tengan su espacio.
En cuanto al derecho a la salud, la mayoría de las niñas y niños consultados consideraron que les atendieron bien (98%) en su visita al centro de salud y el 100% expresó que les dieron medicina; la mayoría de mujeres mencionó la escasez de medicamentos en los Centros de Salud y Centros de Convergencia. Según indicaron las madres de familia, la compra de medicina representa una descompensación en la economía familiar.
En relación al derecho a la alimentación, en el área rural hubo un 31% que no contaba con un mercado en su comunidad y por lo tanto su familia debía desplazarse a una distancia considerable para la obtención de los alimentos, mientras que en el área urbana todos tenían acceso a un mercado o mini mercado en su comunidad. En cuanto a la alimentación de las niñas y niños, las madres de familia aseveraron que la gran mayoría de elementos que conforman su dieta son vegetales, la carne se consume una vez a la semana o cada 10 o 15 días.
Resulta relevante que el 38% de las niñas y niños del área rural respondieron que no se sienten seguras/os en sus comunidades, al evaluar el derecho a la protección. Además, en ninguna de las comunidades de residencia de las niñas/os consultados había presencia de una estación de policías. Las madres de familia también expresaron la necesidad de contar con mayor presencia policial y vigilancia comunitaria para resguardar la integridad de la niñez. Asimismo, ven como un peligro la distancia que las niñas y niños recorren para llegar a sus centros educativos.